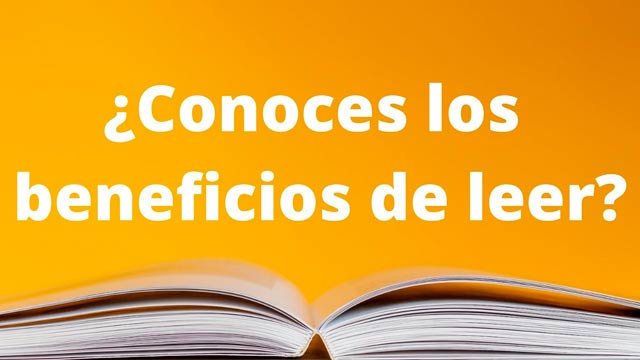Se define como Estela de Banfield. Pero detrás de esa descripción simple hay una mujer que lleva más de cuarenta años dedicada a tratar con enfermos terminales.

Stella Maris Maruso, directora de la Fundación Salud.
Hernan Zenteno – La Nacion
Estela de Banfield es Stella Maris Maruso. Tiene 73 años, se define como terapeuta biopsicosocial y dirige Fundación Salud, una organización que acompaña a personas en crisis que buscan un camino que la medicina pareciera no trazar. Dirige una fundación por la que ya pasaron más de cincuenta mil personas, y que tiene un objetivo tan simple como complejo: enseñar a vivir en el dolor.
Maruso habló de oxitocinas, endorfinas y neurociencias cuando esas palabras apenas se pronunciaban. Y la tildaron de loca. Comprendió que la disociación entre cuerpo y mente era uno de los factores que más daño hacía en las personas. Y que las emociones, la percepción que se tiene de la realidad y la manera cómo nos expresamos pueden alterar el funcionamiento químico de nuestro organismo.
Fue discípula de Elisabeth Kübler-Ross, la madre de la tanatología, con quien trabajó durante cinco años. Aprendió de Carl Simonton, referente en el estudio del cáncer, y de Candace Pert, quien habló de las moléculas internas de la emoción.
Logró que Robert Ader, psicólogo americano para quien los procesos psicológicos modifican el sistema inmune, viniera al país y diera una charla en una sala desbordada de la Facultad de Medicina. “Ellos le devolvieron el alma a la medicina”, resume hoy en los jardines de su fundación cuyo lema es “Utiliza la mente para sanar el cuerpo y el cuerpo para sanar la mente”.
Maruso estudió Ciencias Políticas, vivió gran parte de su juventud en Brasil y se dedicaba al mercado inmobiliario. Fue por aquella época cuando la convocaron para asistir a un seminario de terapias alternativas.

Su misión era contrarrestar, desde su postura racional y científica, la mirada holística que recién se esbozaba en la medicina. Pero el efecto fue inverso: ese universo la capturó.
–Cuando a mi padre le dieron el diagnóstico de cáncer y le pronosticaron tres meses de vida, él me dijo: “Si no le podemos ganar a la enfermedad, por lo menos la vamos a aburrir”. Al año, no tenía una sola célula cancerígena en su cuerpo. Sobrevivió dieciocho años. Trabajamos mucho para su curación. Pero, después de eso, lo que yo comencé a investigar fue la base científica de su cambio. Quería conocer a los mejores profesionales.
No me bastaba solo con creer en el poder de la mente. Quería entender qué había detrás de la meditación, por ejemplo, y cómo funcionaba el cerebro. Cuál era su impacto real en el organismo. Hace 45 años todo esto no tenía nombre.
Era la vanguardia de la ciencia, todo era nuevo. Hoy le podemos poner claramente nombre y es la medicina de la complejidad. Pero en ese momento recién se hablaba de no atender solamente la enfermedad, sino atender cómo ese paciente experimentaba la enfermedad.
Eso me abrió la cabeza. Yo tenía el ejemplo vivo de mi papá, pero quería que la ciencia me lo reconfirmara.
Continua esta lectura súper interesante, ojalá les sirva :https://www.lanacion.com.ar/conversaciones-de-domingo/las-personas-enfermas-hacen-de-todo-para-no-morir-pero-poco-para-vivir-dice-nid23032025/